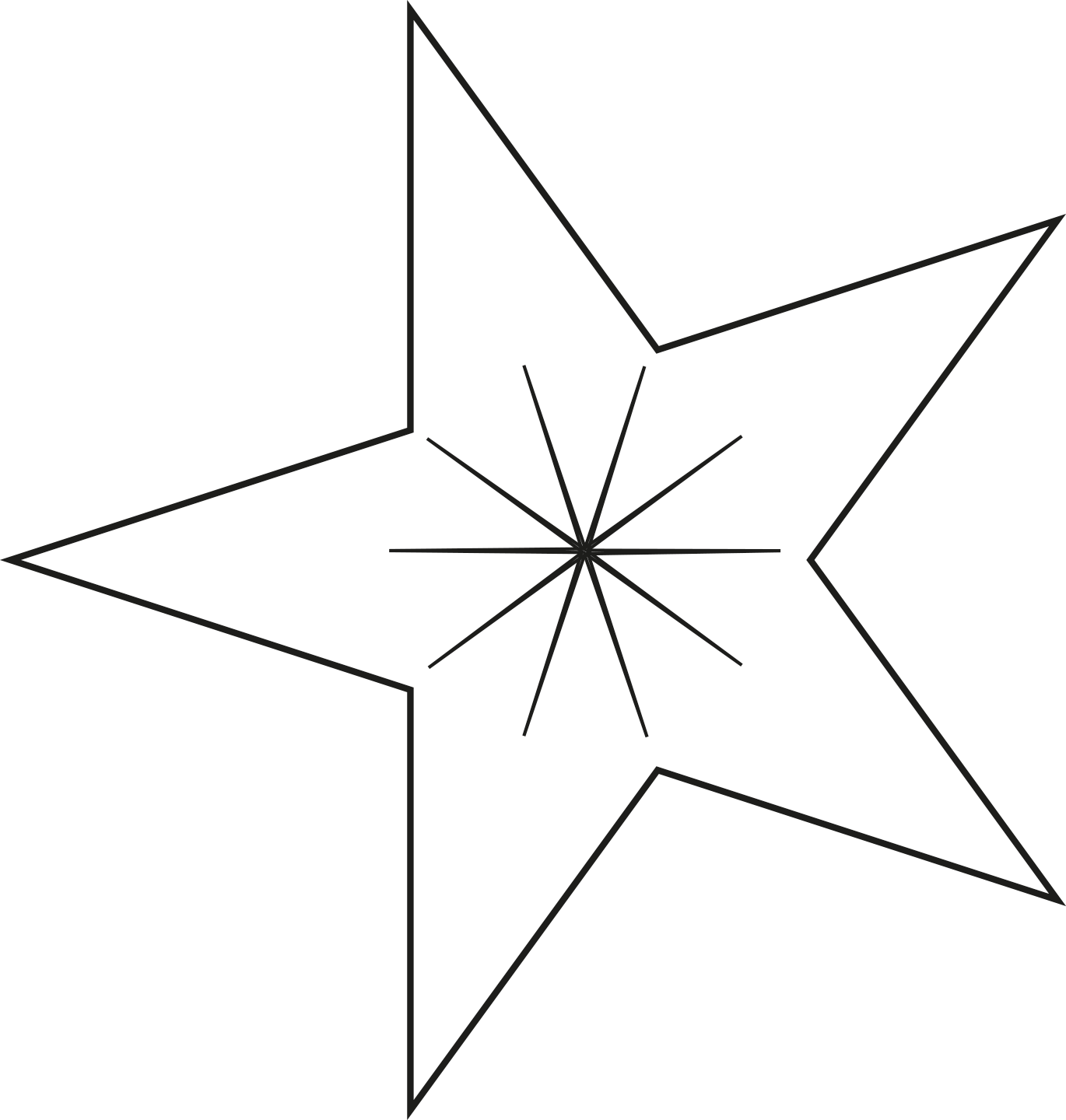El imperialismo quiere frenar a los pueblos
La hora de la lucha de clases
Hay una antigua canción que resuena en estos días. No es muy buena. Su melodía es tomada de una opereta francesa del siglo XIX. Es la letra, en lengua inglesa, la interesante. Su verso más célebre parte así: “De los palacios de Moctezuma a las costas de Trípoli”.
Vale la pena explicar de qué se trata. La primera mención se refiere a batalla por el castillo de Chapultepec en 1847, cuando las fuerzas invasoras estadounidenses conquistaron aquel imponente emblema de Ciudad de México. Pero antes debieron vencer la resistencia de un grupo de jóvenes cadetes militares que decidieron luchar hasta el final. Son los recordados “niños héroes”. Se sacrificaron, envueltos en la bandera tricolor, por la patria. Airados y avergonzados por la pureza y valentía de ese acto, los expedicionarios se desquitaron fusilando a un grupo de prisioneros que habían tomado en un anterior combate en torno al río Churubusco; eran los hombres del Batallón de San Patricio, irlandeses que se habían unido a la causa de la defensa de México, y que encontraron la muerte lejos de las colinas verdes de su sojuzgada tierra. La segunda parte, en tanto, es un recuerdo de las llamadas Guerras Berberiscas de inicios del siglo XIX. Estados Unidos se enfrentó a Argel, Tripolitania, Túnez y Marruecos, por diferencias sobre los tributos de navegación que exigían aquellas ciudades-estados. Tras una incursión terrestre en el Norte de África, obtuvo finalmente una rebaja en los montos.
“From the halls of Montezuma to the shores of Tripoli”: así dice el himno del cuerpo de Marines de los Estados Unidos, la rama de sus fuerzas armadas históricamente destinada a las tareas de choque del neocolonialismo.
Son una expresión fiel del carácter del expansionismo yanqui: el deshonor y el interés económico.
Es la naturaleza de todo imperialismo la que queda reflejada en esa combinación que hoy se aplica nuevamente. Las costas de Trípoli son nuevamente el objeto del deshonor y la rapiña.
guerra imperialista
¿Cuál es el objetivo de la agresión en contra de Libia?
A diferencia de los levantamientos populares que sacuden a todo el mundo árabe, las manifestaciones de protesta en Libia desencadenaron rápidamente una división en el propio régimen caduco del coronel Muammar al-Gadhafi. Las incipientes movilizaciones fueron la señal para lanzar una conspiración palaciega promovida desde el exterior. El ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, William Hague, torpemente reveló la real inspiración del intento de golpe: se adelantó a los acontecimientos y se jactó de que Gadhafi había abandonado el país con destino a Venezuela. Pero había recibido información errónea. El gobernante había logrado controlar el motín en la capital. En el este del país, sin embargo, unidades militares se lograron hacer del control de las dos principales ciudades de Cirenaica: Benghazi y Tobruk.

El conflicto político y social devino en una guerra civil, caótica y sangrienta. Sobre ella se impone ahora la intervención imperialista, similarmente desordenada y asesina, pero también más hipócrita. Gadhafi creyó que, sometiéndose a Estados Unidos, obtendría seguridades y apoyo. Una ilusión. Ante los alarmantes signos de derrumbe de su esquema de poder en el Mediterráneo, Estados Unidos inició los bombardeos ‑para “proteger a la población civil”. Posteriormente, “entregó el mando” de las operaciones a la OTAN. Le deja el primer plano a dos de sus aliados más ansiosos de usar la guerra ilegal como un modo de ahuyentar el fantasma de las movilizaciones sociales en contra de sus regímenes. Cameron en el Reino Unido sueña con que Libia se convierta en lo que fue la guerra de las Malvinas en la década de 1982, cuando Margeret Thatcher usó el enfrentamiento con Argentina para justificar la ofensiva interna en contra de los derechos de los trabajadores británicos. Sarkozy, en tanto, espera que los bombardeos en el norte de África le permitan evitar su salida del poder en Francia. Otros gobiernos menores, como el de España, también se suman. Creen que, si forman parte de la aventura, recibirán la benevolencia y los rescates financieros ante la inminente bancarrota de su economía. Alemania, quien deberá pagar esos créditos, se mantiene al margen de la acción militar. Estima, sin duda, que esa es la opción más prudente para, una vez que se silencien las armas, obtener una mejor tajada del gran premio que promete Libia a los imperialistas: el petróleo.
lucha de clases
Pero el objetivo fundamental de la agresión, no son los recursos naturales, ni la supervivencia de gobiernos o de mayorías parlamentarias. Es un intento de frenar el resurgimiento de la lucha de clases en el mundo entero.
Las rebeliones populares en el mundo árabe son impulsadas por ese factor. En cada uno de los países operan fuerzas disímiles que empujan el proceso hacia adelante. Días después del inicio de los bombardeos a Libia, se encendió la llama de las movilizaciones en Siria y el movimiento en Yemen asestó duros golpes al régimen. Lo que tienen en común los países de la región no son ‑evidentemente- sus características étnicas, religiosas, sociales o políticas. Lo que opera aquí es la liberación de las energías de la lucha de clases. En otras palabras, no está cambiando Libia, Egipto o Bahrein. Es el mundo el que está cambiando.
Es la magnitud de estos procesos la que deja perplejos a muchos historiadores y estudiosos del “orientalismo”. Ninguno de sus conocimientos especializados del mundo árabe parece ser útil para comprender la naturaleza de los acontecimientos.
La lucha de clases ocurre permanentemente, pero por lo común está restringida a los confines nacionales y determinada por los cauces sociales y políticos acostumbrados. Lo excepcional está cuando estas fuerzas trascienden esos límites, y el choque abierto de intereses derrumba súbitamente las bases sobre las que se erigían los regímenes políticos.
Es cosa de ver cómo cambian las percepciones: ahora el excéntrico Gadhafi es un sanguinario dictador; ahora el pilar de la estabilidad Mubarak, es un corrupto déspota; ahora el moderno oculista de Damasco, Bashar al Asad, es un peligroso tirano. ¿Qué dirán, en un par de semanas o días, del culto y simpático Hussein II de Jordania y de su esposa, la reina Rania? ¿La describirán acaso como una Salomé, la bella y ambiciosa hija de Herodes que instigó la ejecución de Juan Bautista?
Pero la explosión de la lucha de clases no se limita a las meras percepciones. También pone en duda lo que antes se consideraba inmutable. Pone en entredicho el papel de las religiones, del “choque de las culturas”; cuestiona la propia democracia, al sistema representativo, a la administración de justicia, al derecho –local e internacional. Lo que antes era sagrado, es objeto de preguntas y críticas, y queda a la espera de nuevas respuestas.
¿Quién hará esas proposiciones que moldearán el mundo del futuro? ¿Sobre qué base se apoyarán esas nuevas ideas?
Esta fase de lucha de clases impone el deber revolucionario; el deber de hacer manifiesta la ideología que sirva a la clase trabajadora para alcanzar el poder y transformar el mundo.
Con esa bandera, armados con la unidad de los trabajadores y premunidos de las herramientas de la conducción revolucionaria, se definirá quién asaltará cantando las costas africanas y los palacios de Moctezuma. Se decidirá qué finalmente reinará en el castillo de Chapultepec: el deshonor del capital o la felicidad de los niños que ya no necesitarán ser héroes.