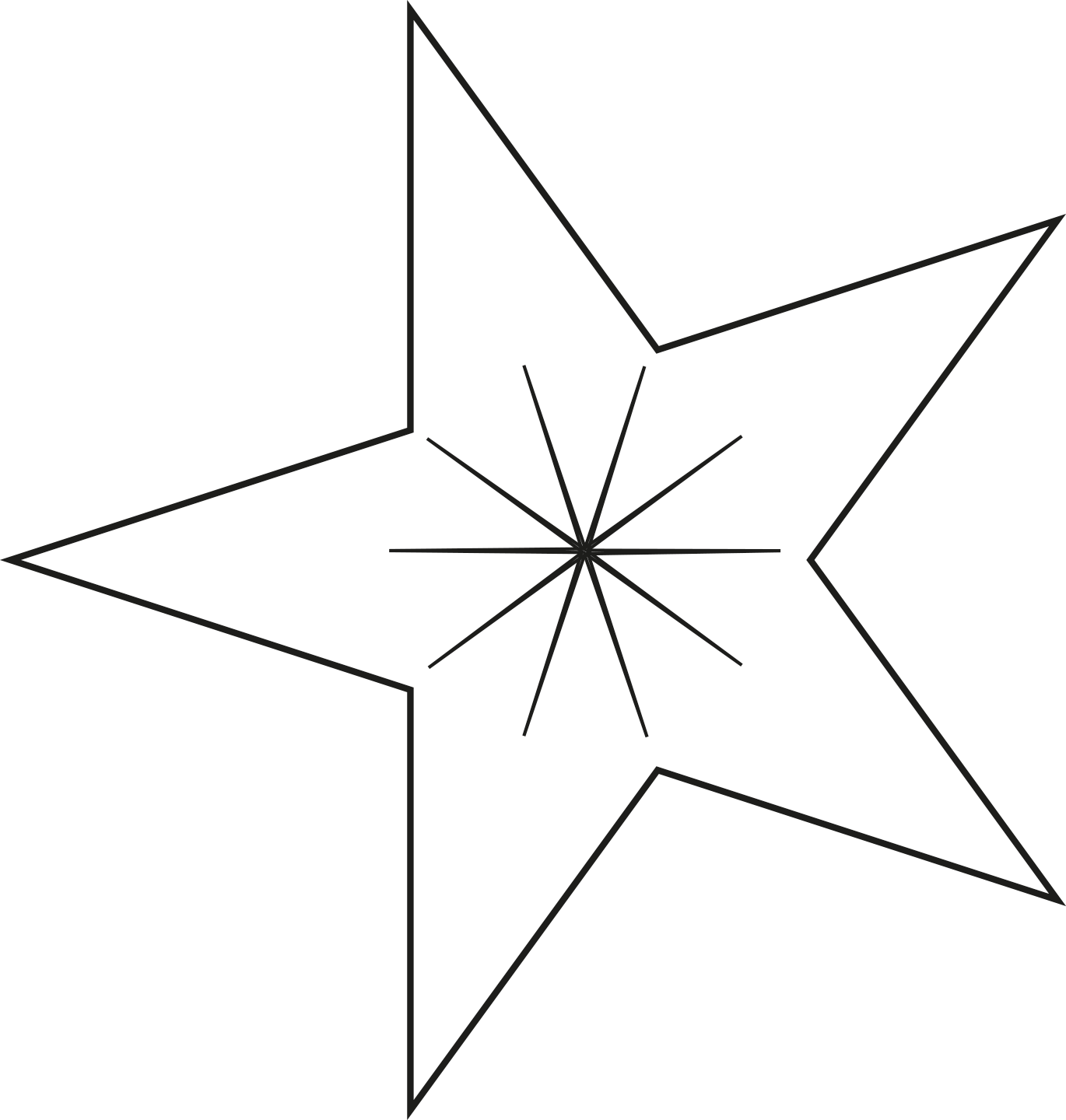De acuerdo con el calendario moderno, el 7 de noviembre se conmemora el centenario de la revolución de octubre. Nadie pone en duda su importancia como gran acontecimiento histórico. Pero pocos le reconocen su carácter revolucionario.
Eso no es raro. Cuando en 1989 se celebró el bicentenario de la revolución francesa, la opinión dominante calificó a la revolución ‑aquella que proclamó los derechos del hombre y del ciudadano, que acabó con el absolutismo monárquico y los vestigios del orden feudal- como un accidente cruel. Se trataría de una locura momentánea que nubló las mentes del mundo, o de una parte de él.
Los contrarrevolucionarios son gente curiosa. En sus ojos, ese movimiento, al que se oponen con toda su energía, nunca existe de verdad. Para ellos, la revolución es siempre una interrupción del progreso que ya se realizaba de todas maneras o es la mera destrucción de un orden eterno. Así, en la Francia de Louis XVI la autocracia ya había sido moderada por mecanismos constitucionales, el feudalismo ya se había debilitado y el orden burgués sólo requería de ciertas adecuaciones legales. En la Rusia de la I Guerra Mundial, el zar ya había abdicado y se se había establecido un cronograma democrático, apoyado por las potencias occidentales.
Los contrarrevolucionarios aborrecen la violencia revolucionaria, pero la describen con fantástico detalle: el blanco cuello de María Antonieta bajo la guillotina, el frío cálculo de los bolcheviques ¡un grupo minoritario! para hacerse del poder. La violencia, en cambio, que da origen a las revoluciones ‑o la que las aplasta‑, no les merece sino una descripción sumaria. Según ellos, las guerras, la explotación, las hambrunas, las mentiras, la corrupción, esas sí son inevitables, es decir, necesarias.
Cuando se derrumbó la Unión Soviética, en el bicentenario de la toma de la Bastilla, los contrarrevolucionarios de todos los tintes ideológicos celebraron: tras un breve y convulsionado siglo, la idea misma de la revolución se había disipado. A partir de entonces, exclamaban, la democracia representativa, el crecimiento económico y el libre mercado, retomarían su camino interrumpido.
Y muchos ex – revolucionarios (por llamarlos de algún modo) asentían. Desde luego, no se sumarían, así, sin más, a las filas de los contrarrevolucionarios. Ni siquiera renunciarían a palabra revolución. Sólo le cambiarían su significado. A partir de ese momento, dejaría de señalar la toma de la Bastilla o del Palacio de Invierno. Sería simplemente el sinónimo de transformaciones políticas y sociales que se llevarían a cabo en el marco de… la democracia representativa, del crecimiento económico y del libre mercado.
Los que niegan la revolución seguramente no vieron que, en el mismo momento en que, estimaban, el mundo había vuelto a su cauce normal, se iniciaba el proceso que nos llevó a la situación actual: en la mayor democracia representativa del mundo, los Estados Unidos, su excéntrico gobernante, elegido en comicios libres, es asediado por la amenaza de una investigación criminal por alta traición en beneficio del país que sucedió a la antigua URSS; la noción misma de crecimiento económico está desquiciada por una infinita emisión de dinero y la especulación financiera improductiva; y el libre juego del mercado depende de la demanda de una nación, China, cuyo régimen se vanagloria de su capitalismo dirigido mediante la planificación centralizada.
Pero esas paradojas, o aparentes paradojas, son simplemente el resultado provisional de una crisis general del capital, que arrastra consigo a los regímenes políticos de la burguesía y que ejerce una violencia constante y asombrosa.
Quizás, en este punto, debamos preguntarnos seriamente ¿qué es una revolución?
Digamos sencillamente que las revoluciones son hechos creados por el pueblo. En la época moderna, eso significa esencialmente la acción de la clase trabajadora y de las vastas masas de la población que la acompañan, que le imprimen a la revolución sus propósitos, objetivos y métodos. Al actuar de manera revolucionaria, es decir, de manera independiente de los intereses de las otras clases, los trabajadores se centran en sus propias necesidades y posibilidades. Sus necesidades son concretas e inmediatamente humanas: dirigir y proyectar su vida frente a los obstáculos, privaciones e imposiciones que los amenazan y oprimen. Sus posibilidades, en cambio, le aparecen, en cambio, infinitas, casi superhumanas. Para los trabajadores, la conjugación de la necesidad y de la posibilidad, tiene siempre un carácter moral. No puede perseguir un fin limitado o egoísta, sino que debe abarcar a todos y no puede detenerse en su desarrollo por ser mejores.
Las revoluciones se enfrentan a problemas concretos y precisos de un momento histórico, pero imponen un principio nuevo: la transformación del mundo.
La revolución es, entonces, al mismo tiempo la lucha de los trabajadores por vivir dignamente y por darle un futuro a sus hijos, y es la liberación de la humanidad de todas las trabas que la limitan y desfiguran.
Es necesario estudiar las revoluciones como hechos históricos. Es útil conocer sus vicisitudes políticas y cómo se organizaron. Pero los criterios de esa evaluación no están en el pasado. Su medida siempre es el futuro.
Hoy, miramos en derredor y vemos a nuestro enemigo, poderoso, torvo, criminal, y que ya no alberga ninguna ilusión. Pasamos revista a nuestras infinitas fuerzas, nuestra experiencia inagotable y a nuestra confianza inquebrantable. Y concluimos que la revolución está en marcha.