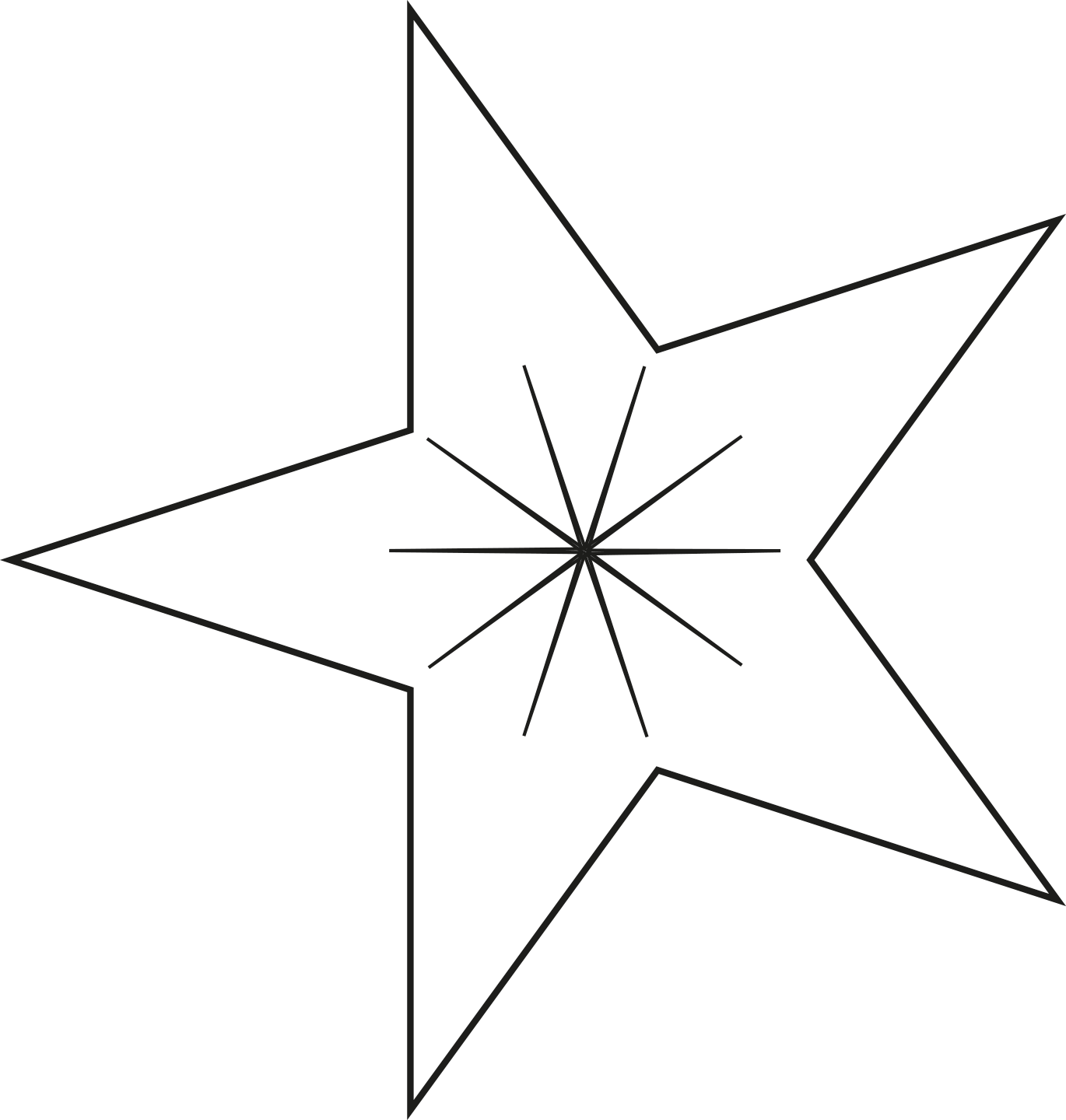El golpe en Venezuela es uno de los más singulares de los que se tenga registro. El imperialismo norteamericano no se distingue precisamente por su originalidad, aunque, hay que decirlo, la reiteración a veces le da un cierto toque cómico. No muy lejos, en Panamá, y no hace tanto, en 1989, en la madrugada del 20 de diciembre, hizo jurar a un presidente en el Fuerte Clayton ‑una base militar en la zona ocupada por Estados Unidos en el canal del istmo- en los mismos instantes que lanzaba una invasión por aire, mar y tierra al país. El señor Endara, que así se llamaba el hombre ungido como gobernante, después declaró que “sabía que no podía rechazar” el ofrecimiento presidencial ‑como en las películas mafiosas. El presidente Bush (padre) había instruido al general al mando de la operación, Colin Powell (el mismo que, poco después dirigiría las fuerzas estadounidenses y a sus aliados en la primera guerra de Irak), que le avisara personalmente si Endara “no quería jugar”. Por lo visto, eso hubiese representado un problema.
30 años después, en Venezuela, el juramento espurio y los protagonistas fueron dispuestos antes de lanzarse al asalto al poder. Desde entonces ha habido un presidente autoproclamado, emplazamientos extranjeros y fechas perentorias que expiran, sólo para ser reemplazadas por un nuevo ultimátum. Mientras, continúa el paralizante empate político entre el gobierno venezolano y sus adversarios internos y foráneos. Por ejemplo, se supo que el exigido Juan Guaidó se reunió en la noche antes de su auto-proclamación con dos de los principales dirigentes del régimen venezolano, ostensiblemente para avisarles que su pretensión de hacerse con la presidencia sólo era un gesto “para la galería”.
Mientras en Venezuela la crisis continúa como un espectáculo en cámara lenta, en el resto del mundo, el golpe lo acelera todo. He ahí, no en Caracas, el trasfondo tenebroso de esta maniobra.
Apuesta catastrófica
El cálculo es manifiesto: se trata de colocar al gobierno venezolano frente una disyuntiva lo suficientemente aterradora para que se derrumbe internamente o iniciar una agresión externa, justificada y alimentada por el propio agravamiento de la crisis.
Sin embargo, cualquiera de las opciones es catastrófica. El desmembramiento del bloque en el poder ‑las organizaciones sociales formadas durante el período del chavismo, diversas subdivisiones de las fuerzas armadas y de los servicios de seguridad, la burocracia estatal y de las empresas públicas, y sectores de la burguesía nacional- tiene el potencial de provocar un enfrentamiento interno en poco tiempo. Y una invasión foránea es una garantía casi absoluta de que se descenderá a la guerra. Y en ambos casos, es difícil imaginar que el conflicto se mantenga dentro de territorio venezolano.
En este momento, la santa alianza de países latinoamericanos que promueven el golpe, el cartel de Lima, tiene pocas salidas. Desde Colombia, Panamá y Estados Unidos, se han lanzado suficientes operaciones de desestabilización encubiertas (o apenas) en los últimos años, sin hacer mella en el régimen.
La oposición venezolana sigue siendo relativamente débil. Ha sufrido derrotas sensibles en todas las estrategias que ha intentado: la electoral, de movilización de masas, de presión económica, de acciones armadas y de conspiraciones castrenses. De hecho, la autoproclamación de Guaidó es tanto un golpe en contra del gobierno como en contra de los otros sectores de la oposición, que se han visto obligados a plegarse a los dictados externos. La agudización de la crisis económica que golpea duramente a la población aminora por igual la fuerza política de ambos polos fundamentales: la oposición y el gobierno.
Camino a la guerra
Por otra parte, el camino militar de una intervención extranjera es un puzzle. Colombia y Brasil son vecinos de Venezuela, pero sus límites están alejados de los grandes centros urbanos (con excepción de Maracaibo). Tampoco podrían ejercer inmediatamente un dominio en el aire, enfrentándose a un país equipado con aviones F‑16 (más bien antiguos) y Sukhoi (súper-modernos) y, adicionalmente, sistemas antiaéreos de última generación. Esa capacidad de defensa también significa un obstáculo significativo para un ataque realizado directamente por Estados Unidos, ya sea desde portaaviones u originado en tierra.
La singularidad del golpe en Venezuela radica justamente en que una jugada de alto riesgo ‑la expectativa del derrumbe interno- es reforzada por una apuesta de un riesgo aun mayor ‑la amenaza de una invasión militar. Pero no se trata, en realidad, de una innovación en la técnica de los golpes de estado, sino de la manifestación de una fuerza histórica contemporánea: la tendencia a la guerra que desata la competencia entre las potencias imperialistas en el contexto de una crisis general del capital.
Hay quienes han apuntado a la relación entre las enormes reservas de petróleo de Venezuela y el apetito de Estados Unidos por retomar el control político y, quizás, económico, de la explotación de hidrocarburos en ese país.
Hay algo de razón en eso, pero, en ningún momento, desde la nacionalización del petróleo en la década de los ’70, durante el régimen de Punto Fijo, o durante los gobiernos de Hugo Chávez y, ciertamente, bajo Nicolás Maduro, se ha modificado la dependencia de la explotación petrolera de Venezuela de Estados Unidos.
El interés sobre los recursos petroleros no es a largo plazo, sino inmediato. La multinacional Exxon Mobil, cuyo antiguo jefe, Rex Tillerson, fue hasta hace poco secretario de Estado de Donald Trump, se ha hecho del control de facto de la vecina Guayana, una nación de poco más 700 mil habitantes y ex colonia británica, y se propone superar pronto la producción de México y Venezuela con una serie de pozos petroleros dentro de límites reclamados por Venezuela. De hecho, la ofensiva golpista fue precedida por un incidente marítimo entre la Armada venezolana y dos naves de exploración pertenecientes a la Exxon, además de un ruido de sables de la pequeña fuerza armada de Guayana, dirigida en contra de “las amenazas” provenientes de Venezuela y… ¡Surinam!, el antiguo dominio holandés en el continente.
En resumen, tenemos a yanquis, ingleses, holandeses, franceses (que están un poco más al este, en su “departamento de ultramar” de Guayana, antaño una colonia penitenciaria y actualmente un centro estratégico de lanzamiento de cohetes espaciales), además de la presencia comercial y militar de otras potencias que, en este caso, apoyan a Maduro: China y Rusia. Se trata de una pugna monumental por la expansión de intereses económicos. ¡Y todavía hay quienes creen que el conflicto se origina en la existencia del régimen bolivariano!
El fin del equilibrio inestable
Es necesario comprender la naturaleza del ensayo nacionalista encabezado por el presidente Hugo Chávez, y del cual Maduro es un continuador, pero bajo condiciones absolutamente distintas. Chávez buscó, ante la potencia popular expresada en el Caracazo de 1989, realizar un proyecto político de equilibrio de los intereses de las distintas clases sociales. En el caso de Venezuela, ese arreglo significó, en importante medida, alentar el protagonismo popular y aplicar medidas en su beneficio. Pero al mismo tiempo, debió compensar a sectores de la burguesía interna y los capitales foráneos. El “socialismo del siglo XXI” era menos un objetivo prodigioso del futuro que un fenomenal acto de equilibrismo que debía retomarse día a día.
Se trató, pues, de un balance inestable. Los principales puntos de apoyo fueron factores económicos externos como el crédito barato internacional, la expansión industrializadora de China y, durante largos pasajes, los altos precios de las materias primas. Esta política del balance inestable fue seguida también en otros países: en la Argentina de los Kirchner, en Ecuador de Correa, en Bolivia de Evo Morales. Y fue imitada, en mucho menor grado, por los gobiernos de Lula da Silva. Pero, al revés, fueron los grandes grupos económicos brasileños los importantes beneficiarios de las obras de infraestructura y del crecimiento de las industrias extractivas impulsadas durante este período.
La tragedia de los gobiernos “nacionales y populares” es que sus objetivos nacionalistas estaban limitados por una creciente dependencia de los capitales extranjeros, y que los derechos de las masas populares estaban condicionados por los intereses de los explotadores. El protagonismo y, por ende, el apoyo popular a esos regímenes, sólo pudo haberse mantenido si se hubiese convertido en poder.
Un imperativo revolucionario
Ahora, son las potencias imperialistas y la reacción más criminal y sanguinaria los que pretenden hacerse de los despojos que dejó el reformismo.
Y frente a este ataque, en Chile queda al descubierto la existencia de nuestra propia santa alianza, un cartel político que va desde el Frente Amplio hasta la UDI, asociados con el fin de propiciar el éxito de los golpistas, el reparto de las riquezas de Venezuela y la guerra. Bajo los estandartes cínicos de la defensa de la democracia, los derechos humanos y la ayuda humanitaria, exigen la caída del gobierno venezolano. Pero, aún más, incluso en quienes denuncian las maniobras intervencionistas prima el entreguismo: piden que Maduro negocie con los golpistas, pese a la naturaleza imperialista de la amenaza que se cierne sobre América.
Los revolucionarios no podemos ser neutrales frente a la guerra imperialista. Ante la urgencia, no caben los discursos contemporizadores. Apoyamos, frente a la agresión interna y externa, a Maduro, que encabeza, bien lo sabemos, un gobierno burgués que se ha mostrado dubitativo frente a la amenaza. Apoyamos a la clase trabajadora venezolana que deberá prepararse para resistir la agresión, defender sus conquistas y conformar su propia dirección revolucionaria, independiente de las clases dominantes. Eso significará romper con las ilusiones que deja el reformismo y lanzarse a la toma del poder, única garantía de independencia y de victoria.
Las duras pruebas que enfrenta el pueblo venezolano contienen la misma tarea histórica para todos los trabajadores de nuestra América: el poder.
Así como las causas de la amenaza a Venezuela no se originan en ese país, cualquier ataque exige una respuesta inmediata y ofensiva en todo lugar en contra de los invasores.
Así como la causa de la guerra está en la crisis general del sistema capitalista, la única salida para ella solo pueden llevarla adelante los trabajadores, con el método de la revolución.