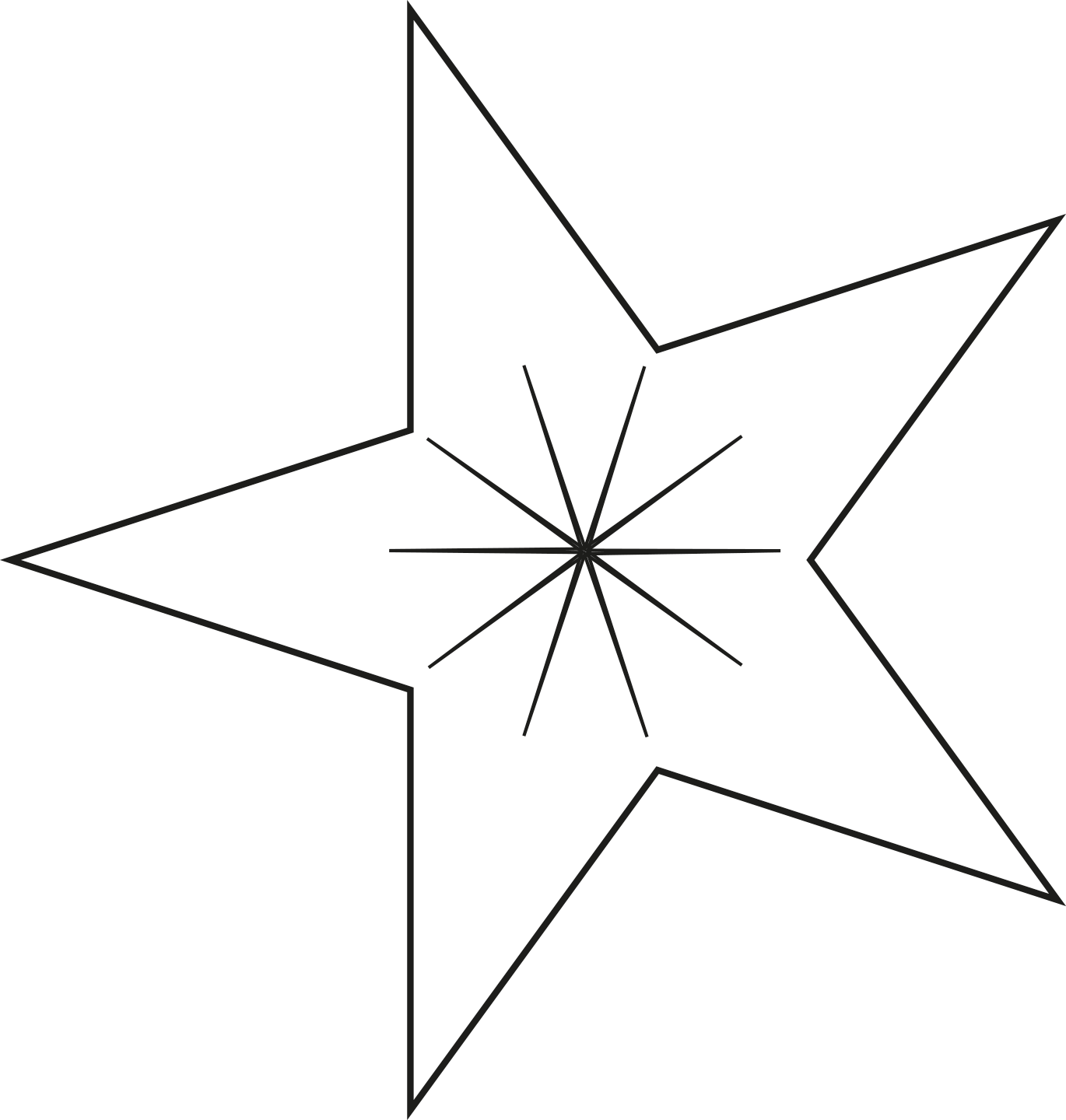Las autoridades y la prensa ya proclamaron a su ganador en las elecciones presidenciales de México: el candidato del PRI, Enrique Peña Nieto. Es un triunfo espurio, similar al de Felipe Calderón en 2006. En esta ocasión, el desenlace estuvo preparado con más antelación y por una alianza apenas encubierta entre el actual gobierno y el PRI. Los objetivos son claros: el inicio de la enajenación del petróleo, un acomodo con el narcotráfico, la continuidad de un régimen de abusos y corrupción, y la subordinación a Estados Unidos. Andrés Manuel López Obrador, quien levantó un programa de reformas y que encabezó una campaña en defensa del petróleo y de denuncia al latrocinio, nuevamente fue frenado por el fraude y el cohecho. Pero su propuesta, de moderación y de apelación a las llamadas clases medias, también se vio debilitada por las fuerzas políticas que lo respaldaron y que comparten muchas características con los partidos del régimen.
Para el pueblo mexicano, para los trabajadores, es hora de sacar conclusiones. Los mecanismos sancionados por el sistema imperante ‑la “democracia” al mejor postor- quedaron definitivamente desenmascarados.
Quienes observan los acontecimientos desde afuera, muchas veces juzgan a México equivocadamente. Con frecuencia desconocen el vasto desarrollo político, social y cultural de su pueblo. Se olvidan que es precursor de las grandes luchas emancipadoras del siglo XX en el mundo. La revolución mexicana marca, en efecto, el umbral histórico del proceso de la Segunda Independencia de nuestra América. Hay quienes celebran hoy el regreso de los “dinosaurios” del PRI al gobierno como el cierre definitivo de los postulados nacionalistas, agraristas, populares, de la revolución. Están equivocados. Es el fin de las ilusiones. Y es el momento de retomar las tradiciones históricas de lucha, de continuar la revolución que sigue inconclusa, sin resolverse, por ya casi un siglo. El camino es de unidad, el camino es de lucha, para acabar con la basura que hoy se entroniza en el país.