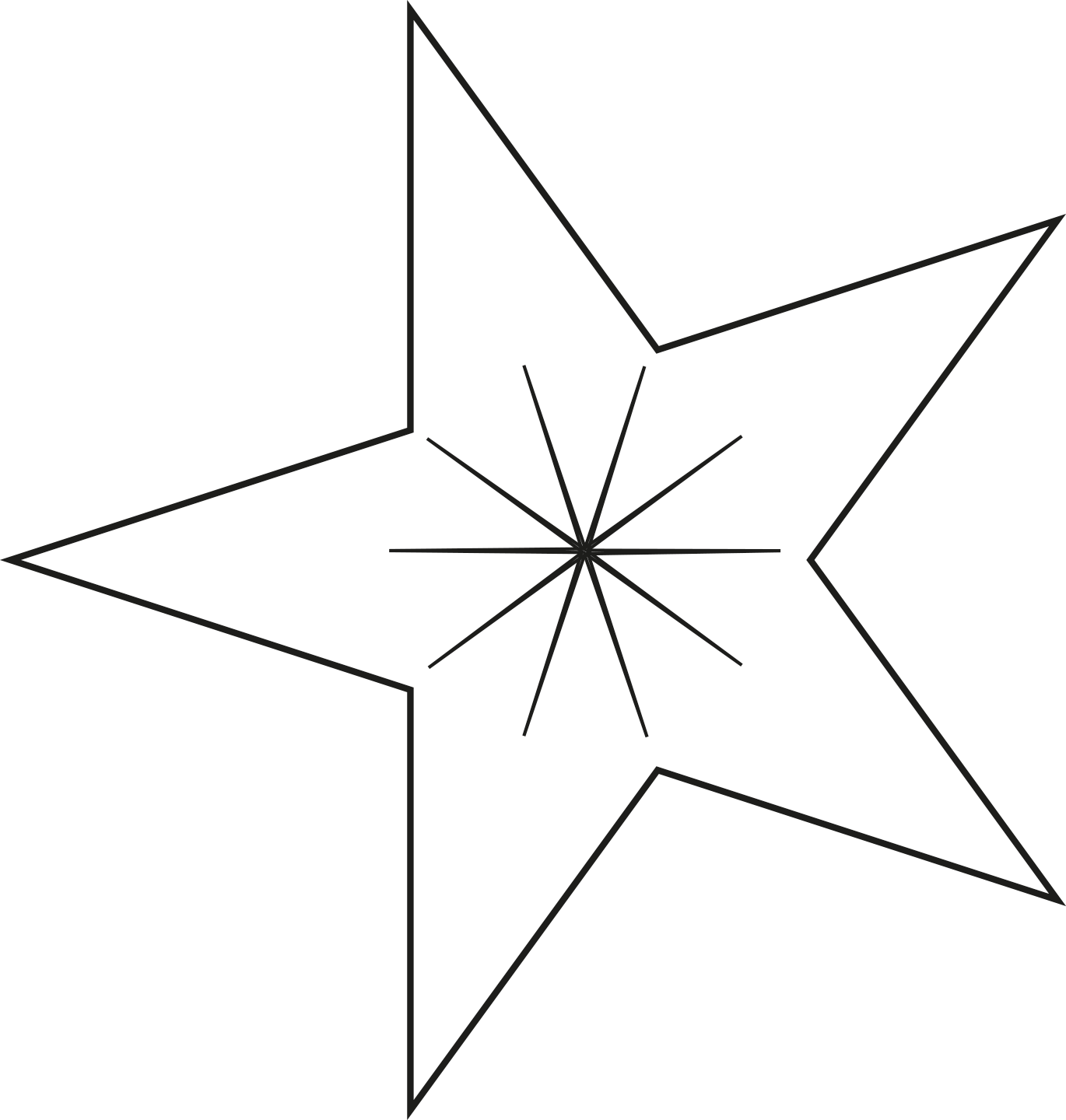La agresión que se abatió sobre Noruega impacta al mundo entero. La prensa habla del shock que sufrió ‑súbitamente y sin motivos aparentes- un país caracterizado como símbolo de la tranquilidad y del bienestar. Pero hay una distorsión en este relato, una inconsistencia que encubre la gravedad de los hechos. Inicialmente se habló de atentados de terroristas islámicos. Después, presentan el casi centenar de muertes como la obra de un demente solitario.
El trasfondo es distinto. Las informaciones que entregan las autoridades son fragmentarias e incompletas. Durante horas no se dio a conocer la verdadera magnitud de los sucesos, mientras el gobierno intentaba comprender las ramificaciones del ataque. El primer ministro, Jens Stoltenberg, fue evacuado a un lugar secreto y se dispuso el despliegue de fuerzas militares en la capital. Ya en esos momentos, se sabía que no se trataba del arrebato de locura de individuo que, como en episodios similares en Estados Unidos y otros países, luego de terminar la matanza dirige el arma en contra de sí mismo. Tampoco se podía pensar en un hecho de terrorismo aislado e indiscriminado en contra de la población civil.
Al contrario, los objetivos y las víctimas eran políticos. El terror es el medio, no el fin.
Los ataques estaban dirigidos directamente al gobernante Partido Laborista; golpearon a adherentes juveniles de esa formación y a funcionarios e instalaciones gubernamentales.

Pese a que, hasta ahora, la atención se ha centrado en el principal sospechoso arrestado en la isla de Utøya, las autoridades reconocen que investigan a otros partícipes de la masacre y, específicamente, a eventuales conexiones internacionales. Se sabe que el origen político de la agresión está relacionado la ultraderechista. En Noruega, ésta abarca una amplia gama que va desde pequeñas fuerzas de choque hasta el Partido del Progreso, la segunda fuerza electoral del país, pasando –de manera notoria– por los cuerpos policiales. Las autoridades del Reino Unido informaron que están intercambiando “información” con su contraparte noruega. El detenido se había vanagloriado de sus contactos con movimientos racistas ingleses que, por otra parte, venían haciendo abierta agitación en Noruega. En este contexto, sería conveniente que Londres también transmitiera los datos relevantes que posee los servicios de inteligencia británicos sobre los grupos paramilitares unionistas de Irlanda del Norte, quienes utilizan y fabrican explosivos con fines similares al atentado en Oslo.
Terror, desprecio a la vida, complots internacionales… se ha dicho que esta tragedia significa “el fin de la inocencia de Noruega”. Su historia, empero, desmiente esa aseveración. Es, en efecto, es una nación que exhibe notables conquistas sociales. En cierta medida apartado de la atención internacional, Noruega fue uno de los primeros países del mundo, en la década de los ’30, en que un partido basado en el movimiento sindical y el apoyo de los trabajadores, logró conquistar el gobierno con un programa de reformas aceptadas por la burguesía local. La cohesión y disciplina de un pueblo austero permitió a los líderes laboristas combinar los discursos y promesas socialistas con la lealtad a la corona y los arreglos “prudentes” con los patrones. Pero esa “inocencia”, ese aislamiento, no serían duraderos. La crisis mundial amenazaba la subsistencia misma del capitalismo. En canto fúnebre que se tocaba en tonos más agudos en la vieja Europa. La burguesía encontró su salvación en un cambio de música: el redoble de tambores, y el ritmo monótono de las botas militares: el fascismo y la guerra.

En los albores de la reacción, Rosa Luxemburgo acuño el terrible dilema: “socialismo o barbarie”. En su debilitamiento, el capitalismo como sistema no admite reformas. Es capaz de arrastrar al mundo a la perdición antes de admitir un cambio interno. En la medida en que el potencial revolucionario de la clase trabajadora se acrecentara, pero sin contraponer una opción de poder definida, la respuesta sería la barbarie.
El fascismo es esa barbarie. Busca crear una base de masas para impedir la formación de una opción revolucionaria de los trabajadores. Atacan a los inmigrantes, apelan al nacionalismo, glorifican la violencia. Extreman el temor, exaltan la cobardía.
A lo que pareció, primero, la extravagante aventura de Mussolini en Italia, cimentada sobre la derrota histórica del movimiento de los trabajadores después de I Guerra Mundial, se sumaron las camisas pardas de los nazis alemanes. A Hitler siguió un enjambre de imitadores: Mosley en Gran Bretaña, Gömbös en Hungría, Codreanu en Rumania, Van Severen en Bélgica, Oliveira Salazar en Portugal, Doriot en Francia, Clausen en Dinamarca, Franco en España… Corrieron distinta suerte, pero fue en Noruega donde apareció nombre que se convertiría en sinónimo de la indecencia y la traición, del colaborador: Vidkung Quisling.
El ex militar y diplomático que había presidido con gris fanatismo del burócrata la versión local del nazifascismo actuó, con la venia de Berlín, en 1940. Un golpe de Estado terminó con el impotente gobierno socialdemócrata y abrió Noruega los puertos y refinerías a la Wehrmacht. El rey y los ministros socialistas huyeron al exilio. Los mejores hijos de clase trabajadora pagaron con sus vidas el reinado de Quisling.
Hoy, sobre los cuerpos de las inocentes víctimas de Utøya, se yergue nuevamente la sangrienta faz del fascismo que proyecta su sombra sobre un continente marcado por la crisis del capital. Escucharemos, tal como entonces, las invocaciones “al pluralismo y la democracia”, mientras se sigue combatiendo los derechos de los trabajadores, mientras millones de personas son lanzadas a la cesantía, mientras continúa el saqueo para pagar la bancarrota de un sistema. Frente a la amenaza de la barbarie, la defensa es ineficaz. Los trabajadores europeos, los trabajadores de todo el mundo debemos pasar a la ofensiva.