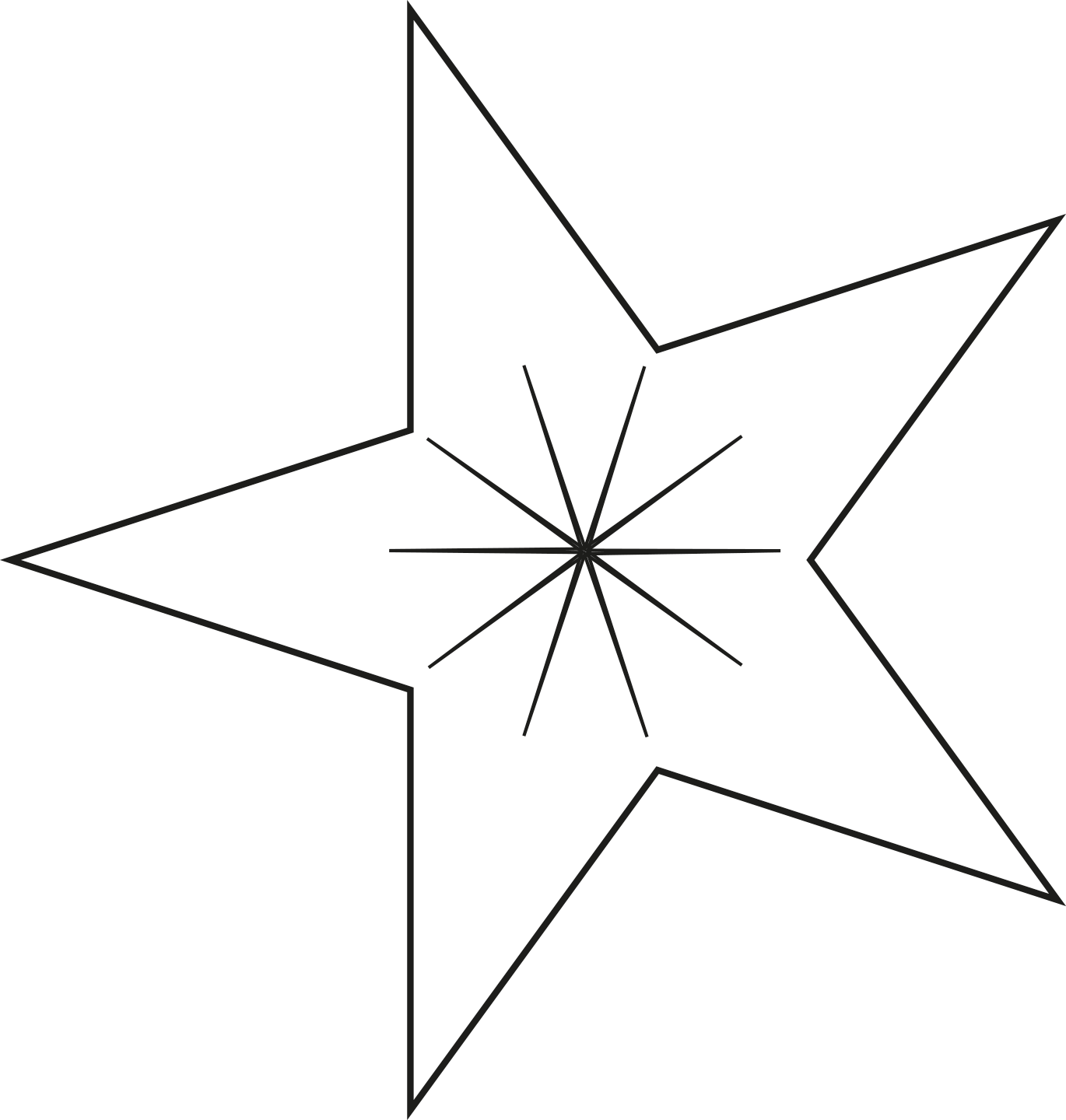“Me puse de pie y dije:
‘Invito a la delegación alemana a que se acerque a nuestra mesa. Aquí suscribirán ustedes el acto de capitulación sin condiciones’. Keitel se levantó de su asiento como movido por un resorte, nos lanzó una mirada torva, bajó los ojos y, tomando lentamente su bastón de una mesita contigua, avanzó con paso inseguro hacia la presidencia. El monóculo le cayó, quedando pendiente del cordoncillo. Su rostro se cubrió de manchas bermejas. Con él aproximáronse el coronel general Stumpff, el almirante von Friedeburg y los oficiales que los acompañaban. Keitel se colocó el monóculo, se sentó en el borde de la silla y calmosamente estampó su rúbrica en los cinco ejemplares del acta. Tras él firmaron Stumpff y Friedeburg. Una vez suscrita el acta, Keitel se levantó, se calzó el guante de la mano derecha, quiso brillar con marcial apostura, pero la pose no le salió, y se volvió calladamente a su sitio. A las cero y cuarenta y tres del 9 de mayo terminó la ceremonia de la firma del acta de capitulación. Propuse a la delegación alemana abandonar la sala.”
Así describe el mariscal Gueorgui Konstantinovich Zhukov, comandante del I Frente Bielorruso y jefe de la conquista de Berlín, el fin formal a la II Guerra Mundial en territorio europeo. La capitulación de la Alemania nazi en la escuela de ingenieros de Karlshorst, bajo la mirada de centenares de militares, diplomáticos y periodistas curiosos, el 9 de mayo de 1945, marcó, con un par de signaturas, la culminación del mayor esfuerzo bélico que haya acometido pueblo alguno.
En su avance hacia la capital del III Reich, los soldados soviéticos fueron liberando, uno tras otro, los campos de exterminio erigidos por el fascismo. De las bocas de Auschwitz, Majdanek, Treblinka, Sobibor, Sachsenhausen o Ravensbrück emergía una humanidad herida, torturada, hambreada, apenas viva. Pero el Ejército Rojo se había levantado de ese mismo horror. Su marcha hacia el oeste representa el ascenso desde lo más oscuro de la condición humana hacia sus cumbres más luminosas. 27 millones de muertos y el sufrimiento más indescriptible y, a la vez, la abnegación y valentía más nobles, ofrendaron los pueblos de la Unión Soviética a la causa de la humanidad.
El asalto nazi en 1941 sorprendió a la dirigencia de la URSS. Stalin había intentado retrasar el ingreso de la Unión Soviética a la guerra inevitable, sellando un pacto con el propio Hitler. La ofensiva alemana arrasó con las defensas soviéticas. El Ejército Rojo tuvo de reorganizarse bajo la amenaza de una derrota inminente y la destrucción de vastos territorios, en los que los nazis impusieron un régimen de terror y muerte sin precedentes. En Leningrado, soportó el asedio, apenas vivo. En Moscú, resistió, recuperando sus fuerzas. En Kursk, golpeó a las nazis, demostrando su poderío. Y en Stalingrado, venció, empleando su heroísmo. Cada una de esas gestas correspondió prácticamente a un año de guerra y sacrificio del pueblo soviético.
Los aliados estadounidenses establecieron un segundo frente recién en 1944, cuando el Ejército Rojo ya había forzado un giro estratégico. A pesar de las leyendas que se crearon posteriormente, fue esa lucha, la de los hombres y mujeres que empuñaron las armas del Ejército Rojo, la que, en definitiva, decidió la guerra.
El 9 de mayo de 1945 se selló una victoria para toda la humanidad. No habría sido posible sin aquel instrumento creado por la revolución rusa. A pesar de todos los errores y deformaciones, el Ejército Rojo de Obreros y Campesinos representó entonces aquel principio histórico instaurado en Octubre de 1917: el poder de la clase trabajadora, una fuerza armada destinada de defender sus conquistas, comandada por hijos de trabajadores, de campesinos, como el mariscal Zhukov. En medio de las negociaciones y rupturas de las potencias aliadas, el establecimiento de “zonas de influencia”, la confusión y las desviaciones, los fusiles del Ejército Rojo liberaron a los países de Europa Oriental de ocupación nazi, pero también de las clases dominantes de capitalistas y terratenientes que les habían abierto las puertas a los invasores hitlerianos.
Hoy, en medio de una nueva gran crisis del capital, en numerosas partes de Europa se yergue nuevamente el fascismo. En Hungría y Polonia desfilan los admiradores de Horthy y Pilsudski, en Francia, los herederos de Vichy, en la próspera Alemania se escucha en las noches el griterío “en defensa de Occidente”. Y en medio de la crisis del capital, campea guerra imperialista: en Siria, en Libia, en Irak. Tal como hace 70 años, los nietos de aquellos combatientes del Ejército Rojo se enfrentan nuevamente a los fascistas y los vasallos del imperialismo en Ucrania.
La gesta del Ejército Rojo fue una victoria en una guerra del pueblo, en una guerra sagrada. Pero las esperanzas de paz, de progreso, de libertad, de justicia, no se vieron cumplidas. Sigue subsistiendo un sistema que reparte miseria, muerte y destrucción. Un sistema que ofrece sólo barbarie como alternativa. Y hoy es la época en que debe ser vencido definitivamente.